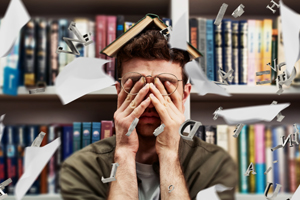La educación superior en América Latina experimenta una transformación significativa en los últimos años. Las profesiones que eligen los estudiantes reflejan tanto las tradiciones académicas de la región como la creciente demanda del mercado laboral global. En este contexto, es fundamental comprender cuáles son las carreras que lideran las matrículas universitarias y cómo estas se alinean con las oportunidades laborales emergentes.
Las Carreras Tradicionales que Dominan las Aulas
Durante más de dos décadas, las profesiones más estudiadas en América Latina han mantenido una notable consistencia. En México, por ejemplo, desde 2005 las cinco carreras con mayor matrícula son administración de empresas, ingeniería industrial, derecho, psicología y contabilidad. Estas disciplinas continúan siendo elegidas por miles de estudiantes cada año, consolidándose como opciones académicas de referencia en la región.
Sin embargo, esta preferencia histórica enfrenta un desafío importante. El Foro Económico Mundial proyecta una caída en la demanda laboral de profesiones tradicionales en áreas como contabilidad o administración de entre 20 y 25 por ciento para los próximos cinco años. Esta proyección representa un punto de inflexión crucial que obliga tanto a estudiantes como a instituciones educativas a repensar sus estrategias de formación.
El Auge de las Profesiones Tecnológicas y Digitales
Mientras las carreras tradicionales enfrentan una contracción proyectada, el panorama laboral se reorienta hacia sectores completamente diferentes. Las carreras en ingeniería técnica, tecnología de la información, profesiones artísticas digitales y educación especial lideran actualmente la matrícula universitaria en América Latina. Este cambio refleja la aceleración de la transformación digital que caracteriza la economía contemporánea.
Los datos más recientes muestran un crecimiento acelerado en programas específicos. Entre los ciclos escolares 2023-2024 y 2024-2025, las carreras con mayor crecimiento de estudiantes de nuevo ingreso fueron gastronomía con 10.9 por ciento, desarrollo de software con 10.8 por ciento y negocios con 10.2 por ciento. Este incremento en desarrollo de software es particularmente significativo, indicando que los estudiantes reconocen la importancia de las competencias digitales en el mercado laboral actual.
En contraste, programas como informática, finanzas y formación docente para preescolar registraron disminuciones en su matrícula de 6.2 por ciento, 6.2 por ciento y 4.1 por ciento, respectivamente. Esta reducción en carreras de informática resulta paradójica considerando la demanda global de profesionales tecnológicos, sugiriendo que los estudiantes podrían estar optando por programas más especializados como desarrollo de software.
Oportunidades Laborales y Brechas de Talento
El mercado laboral latinoamericano presenta oportunidades sin precedentes en sectores específicos. Los egresados de carreras en ciencias naturales, exactas y de la computación se están incorporando a las ocupaciones con mayor crecimiento a nivel mundial. Entre estas destacan los analistas y científicos de datos con un crecimiento proyectado de 47 por ciento, y especialistas en inteligencia artificial y aprendizaje automático con un crecimiento de 46 por ciento. A pesar de estas proyecciones alentadoras, en México solo el 8 por ciento de los egresados se encuentra en dicho sector, evidenciando una brecha significativa entre la oferta educativa y la demanda laboral.
El sector de tecnologías de la información enfrenta desafíos particulares en la región. Según estudios realizados por Experis, el 76 por ciento de empleadores en el sector tecnológico reportan dificultades para encontrar a los profesionales que requieren. Esta escasez de talento representa tanto un desafío como una oportunidad para los estudiantes que decidan formarse en estas disciplinas, garantizando mejores perspectivas de empleabilidad.
Hacia 2050, las ocupaciones que requieren profesionistas de salud, tecnología e industriales concentrarán la mayor parte del empleo entre los jóvenes con licenciatura. Esto incluye profesiones como médicos, enfermeras, programadores e investigadores, así como arquitectos, ingenieros y diseñadores industriales, impulsadas por la expansión de la infraestructura y la demanda de perfiles técnicos especializados.
En términos de remuneración, existe una clara diferencia entre carreras. Las licenciaturas que ofrecen mayores ingresos mensuales en México incluyen TICs con un sueldo promedio de 25 mil 761 pesos, medicina general con 25 mil 732 pesos y administración pública con 25 mil 678 pesos. En contraste, carreras como orientación educativa, industria de la alimentación y trabajo social presentan ingresos significativamente menores, oscilando entre 14 mil y 16 mil pesos mensuales.
La educación superior en América Latina se encuentra en un punto de transformación. Aunque las carreras tradicionales mantienen su presencia en las aulas, la realidad del mercado laboral impulsa a estudiantes y educadores a priorizar formación en tecnología, ciencias de datos e inteligencia artificial. Esta transición no ocurre sin fricciones: existe una brecha notable entre lo que se estudia y lo que el mercado demanda, generando tanto desafíos como oportunidades sin precedentes. Los estudiantes que logren identificar esta desconexión y se formen en disciplinas emergentes estarán mejor posicionados para acceder a empleos de calidad con mejores perspectivas salariales y de crecimiento profesional en los próximos años.